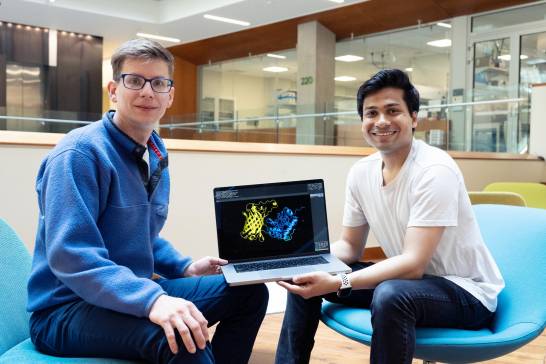En estos días de angustia y zozobra, donde el ruido y la distracción constante se han apoderado de nuestras vidas, el alma añora momentos de quietud y serenidad. Buscamos el silencio de los bosques, la placidez de un arroyo o la tranquilidad de un claustro, no por un capricho estético, sino por una urgencia espiritual. Anhelamos auscultar el canto de las aves o contemplar la caída de una hoja, intentando recordar que el mundo tiene un ritmo distinto al frenesí de la supervivencia.
Sin embargo, resulta cada vez más difícil encontrar un lugar verdaderamente tranquilo. Dondequiera que vayamos, surgen retumbos y ecos, como si una sociedad secreta de resonancias, murmullos y estridencias conspirara activamente contra nuestra capacidad de pensar y reflexionar. El mutismo se ha vuelto esquivo, arisco; un exiliado en su propia tierra. La vida es ruidosa por diseño, bombardeándonos con anuncios, teléfonos que zumban y la verborrea oficial que intenta llenar el vacío de gestión con decibelios de propaganda.
Incluso el campo, otrora refugio de la serenidad, ruge hoy con los entonadores de una modernidad mal entendida. El silencio, esa necesidad antropológica fundamental, se ha convertido en un artículo de lujo, accesible solo para quienes pueden permitirse una escapada del ruido. Es una tragedia silenciosa que la sociedad moderna haya privatizado la paz, convirtiendo la tranquilidad en un privilegio de clase.
En medio de este caos sonoro, me siento cada vez más atraído por el silencio, no como una huida, sino como una forma de resistencia. He llegado a comprender que el silencio no es solo bienestar emocional; es un requisito para una sociedad saludable. El ruido constante no solo afecta nuestra salud física y mental, sino que también crea una distracción implacable que nos impide darnos cuenta de nuestra propia realidad.
Nuestra cultura teme al silencio, pues en él nos sentimos vulnerables y la realidad nos confronta. Pero es precisamente ahí, en esa quietud incómoda, donde reside la dignidad humana. El ruido es la banda sonora del populismo y la decadencia; el silencio, en cambio, es el espacio donde nace la libertad de conciencia. Es necesario sostenerlo, nutrirlo y defenderlo, porque solo cuando calla el estruendo de la mentira, podemos empezar a escuchar, nuevamente, la voz de la verdad.