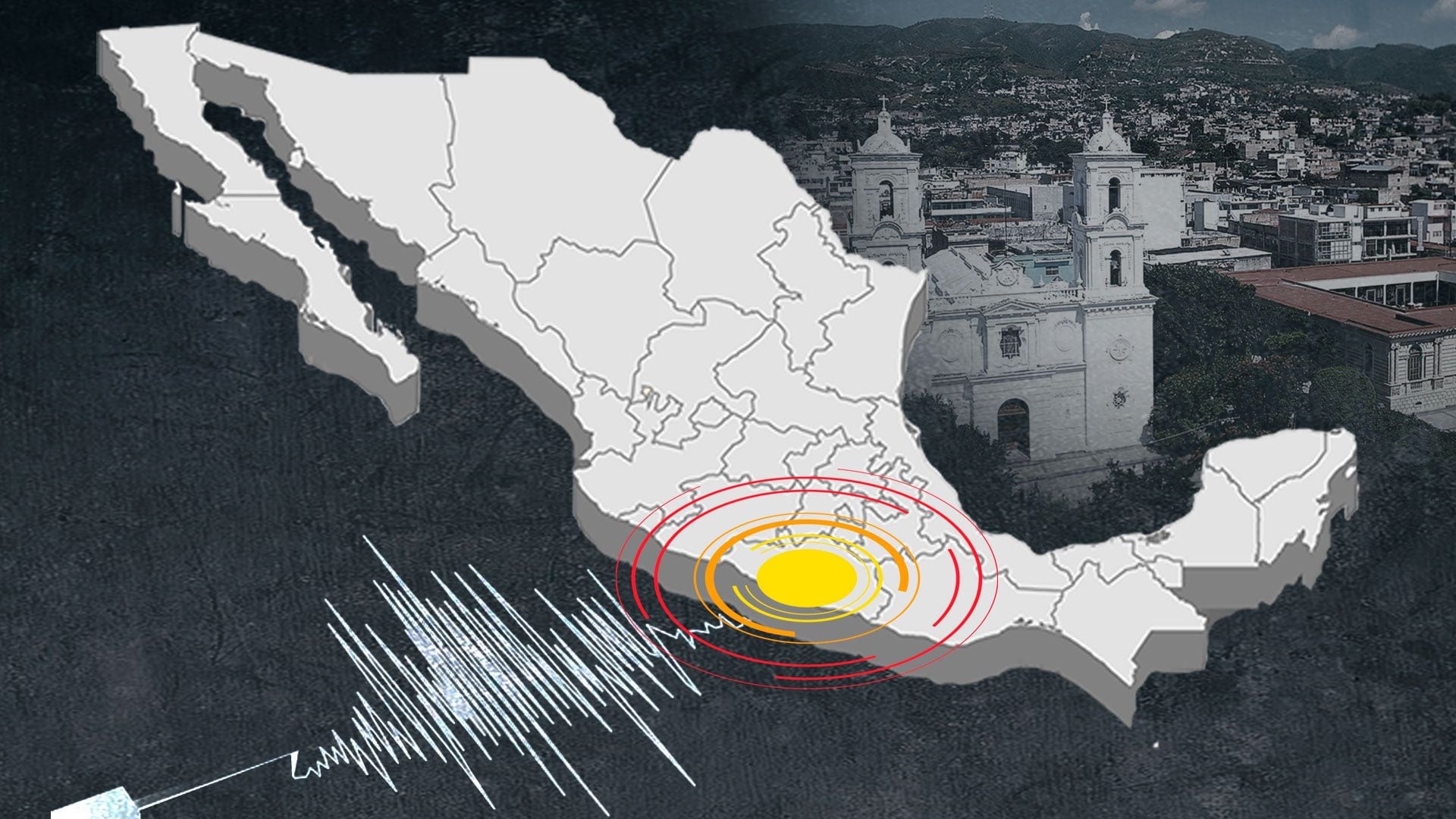Panamá se encuentra en una encrucijada geopolítica que define no solo su política exterior, sino su identidad como nación soberana. La agresión armada unilateral y la crisis multidimensional que atraviesa Venezuela han dejado de ser eventos aislados para transformarse en desafíos directos a la arquitectura jurídica que garantiza la propia existencia de Panamá.
Como país cuya columna vertebral es una vía interoceánica de importancia sistémica, el derecho internacional no es una abstracción académica, sino el único escudo real frente a la arbitrariedad del poder entre los Estados contemporáneos. Sin embargo, Panamá asiste hoy a una preocupante geopolitización de la justicia, donde las normas son invocadas o silenciadas según los intereses de las potencias en disputa, poniendo en riesgo la estabilidad del Caribe y la neutralidad estratégica de su istmo.
Esta erosión del orden internacional comienza por la aplicación selectiva de los tratados, que constituyen la fuente suprema y el cimiento del derecho internacional contemporáneo. Mientras el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas prohíbe taxativamente la amenaza o el uso de la fuerza, se observa una asimetría ética alarmante, donde potencias que ejecutan actos constitutivos del crimen de agresión internacional evaden la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
Para Panamá, que debe apostar por la eficacia del derecho y no por la fuerza del arsenal, esta tendencia representa una amenaza estructural: si el derecho deja de ser la norma universal de convivencia para convertirse en un manual de instrucciones al servicio de la hegemonía, la soberanía de las naciones pequeñas queda reducida a una concesión revocable.
La gravedad de esta situación se intensifica al descorrer el velo de los argumentos formales y observar los intereses de fondo. Informes del International Crisis Group sugieren que tras la presión militar sobre Venezuela subyacen disputas por una participación dominante en su riqueza petrolera y mineral, lo que plantea dudas razonables sobre si el fin último es la democracia o el beneficio extractivo.
Esta lógica transaccional convierte a la región en un pivote estratégico donde potencias extrarregionales instalan infraestructuras de defensa asimétrica, y Panamá, como nodo más sensible, se ve directamente impactado por cualquier incidente en la cuenca del Caribe.
Ante este panorama, Panamá debe hablar desde la autoridad moral que otorga su propia cicatriz histórica. La seguridad colectiva no puede ser un trofeo de guerra, y la trayectoria de Panamá hacia la soberanía plena no fue producto de la violencia, sino de la persistencia diplomática y el respeto a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
Esta memoria obliga a Panamá a ejercer una crítica responsable sobre su posición oficial, que con frecuencia parece alinearse con bloques de poder externos, en lugar de liderar un multilateralismo ético y autónomo que denuncie con la misma vara tanto la tiranía interna como la agresión externa motivada por intereses de los centros de poder internacionales.
El pronóstico geopolítico para este segundo cuarto del siglo XXI exige que Panamá evolucione de una neutralidad pasiva hacia una soberanía activa. Defender la integridad de la norma frente a la crisis venezolana es, en última instancia, un acto de defensa nacional: al proteger el cumplimiento de los tratados, Panamá blindará el marco legal que garantiza su soberanía sobre el Canal.
El desafío de Panamá en esta hora crítica es resistir la lógica cínica de la realpolitik y promover un orden donde el derecho no sea un disfraz de la hegemonía, sino la fuerza capaz de someter a la fuerza misma, garantizando que el Caribe sea un mar de paz y prosperidad para todos los que allí tienen ribera.