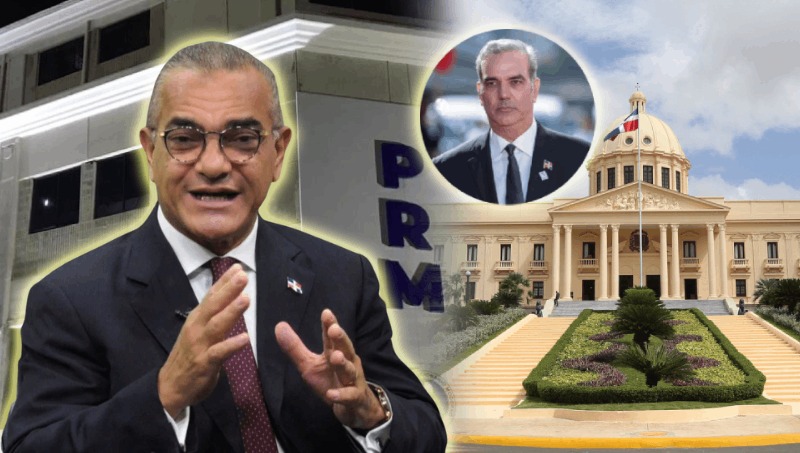Por Carlos Ibáñez Meier
A principios de los años ochenta, mientras cursaba mi maestría y doctorado en economía en Estados Unidos, presencié algo que transformaría mi manera de entender el desarrollo. En los barrios donde vivían inmigrantes latinoamericanos, muchos de ellos con recursos limitados y apenas dominando el inglés, encontré un orden y una vitalidad económica sorprendentes. Pequeños comercios abrían temprano, los vecinos se organizaban para cuidar sus negocios, y la convivencia seguía normas claras. No era magia cultural ni una súbita transformación moral de esas personas. Era algo más tangible y replicable: un entorno institucional donde las reglas se cumplían, las sanciones por incumplirlas eran reales, y las oportunidades de progreso estaban al alcance de quien se esforzara. La gente, simplemente, respondía de manera racional a esos incentivos.
Cuatro décadas después, la evidencia ha confirmado aquella intuición con contundencia. Hoy sabemos que la población latina en Estados Unidos genera aproximadamente 4,1 trillones de dólares anuales y representa un motor sustantivo del crecimiento económico estadounidense. Múltiples estudios demuestran, además, que los inmigrantes cometen menos delitos que la población nativa. Este fenómeno no responde a virtudes innatas ni a una superioridad moral, sino a algo mucho más profundo: cuando las reglas del juego premian el esfuerzo y castigan la transgresión, el comportamiento colectivo cambia. Las instituciones importan más que cualquier otra variable.
Esta realidad desmonta uno de los argumentos más tóxicos del debate público boliviano: la idea de que los cambios profundos son imposibles porque "la gente no está preparada" o porque "la mayoría es ignorante e indisciplinada". Ese discurso no solo es profundamente injusto; es empíricamente falso. Si millones de latinoamericanos demuestran disciplina, capacidad productiva y conducta cívica en otros contextos, no existe razón alguna para pensar que los bolivianos carecen de esas capacidades. Lo que falta no es talento ni voluntad, sino instituciones que alineen el esfuerzo individual con el bienestar colectivo.
La historia comparada refuerza este punto. Singapur, con una población heterogénea y muy empobrecida, sin recursos naturales, construyó un Estado eficiente mediante la profesionalización absoluta de su burocracia. Los países nórdicos lograron convertirse en referentes de transparencia y confianza pública mediante sistemas de datos abiertos donde el ciudadano puede fiscalizar cada decisión estatal. Nueva Zelanda y Canadá demostraron que un Centro de Gobierno técnico y no operativo puede coordinar la acción pública sin caer en el clientelismo. Uruguay, con una transformación drástica en sus instituciones a través de una democracia participativa, logró situarse en el 1er. puesto en el ranking del PIB per cápita en Latinoamérica. Ninguno de estos países esperó a que su población fuese perfecta; diseñaron reglas que hacían rentable comportarse correctamente.
Bolivia no necesita inventar nada nuevo. Necesita, con urgencia, adoptar lo que ya funciona. La propuesta de reordenamiento del Ejecutivo presentada recientemente por el ministro Lupo representa la primera señal seria, en muchos años, de que el país pretende recuperar su lógica institucional. Devolver al Ministerio de la Presidencia su rol estratégico y no operativo es un quiebre necesario con la deformación que lo convirtió en una gigantesca alcaldía paralela. Pero reorganizar estructuras no basta si no se acompaña de reformas profundas.
El primer cambio debe ser la profesionalización radical de la administración pública. Bolivia debería crear una Alta Escuela de Administración Pública independiente del poder político, encargada de reclutar, formar y promover a los mejores perfiles mediante concursos abiertos y evaluaciones periódicas. Mientras los cargos sigan siendo botines políticos, ninguna reforma tendrá profundidad. Una regla simple pero poderosa sería establecer por ley que menos del cinco por ciento de los cargos sean de libre designación; el resto debe ser técnico, concursado y sujeto a evaluaciones de desempeño.
El segundo pilar es la transparencia radical. Incorporar un sistema nacional de datos abiertos, donde cada contrato, compra, designación y presupuesto sea público por defecto, desmantelaría la opacidad que permitió la captura del Estado por redes de corrupción. La transparencia no es un lujo progresista; es un principio de sanidad institucional que genera confianza y facilita la fiscalización ciudadana.
El tercer elemento es la disciplina fiscal. Bolivia necesita una Regla Fiscal Constitucional que limite el gasto irresponsable y obligue a que cada boliviano sepa con claridad en qué se usan los recursos públicos. No es posible modernizar el Estado sobre un presupuesto desordenado y sostenido por endeudamiento sin control.
Finalmente, el cambio debe ser pragmático y gradual. No todo tiene que transformarse a la vez. Se pueden impulsar pilotos en municipios o sectores específicos, digitalizar completamente las licitaciones, crear juzgados administrativos rápidos, y luego escalar lo que funciona. Los resultados visibles generan confianza y rompen el escepticismo. La diáspora boliviana, que ha aprendido a operar en entornos institucionales exigentes, puede ser un activo subestimado: involucrarlos como mentores o socios en proyectos productivos transferiría conocimientos y elevaría estándares.
La conclusión es directa. No existen pueblos incapaces de vivir en democracia funcional; existen instituciones que facilitan o bloquean la conducta cívica. Aquellos inmigrantes latinos que vi prosperar en Estados Unidos no eran diferentes de los bolivianos de hoy. Solo tenían mejores reglas del juego. Si Bolivia quiere una democracia sólida y una economía dinámica, el camino no pasa por culpar a su gente, sino por construir instituciones que hagan del cumplimiento, el trabajo y la cooperación la opción más segura y rentable. Las excusas culturales empobrecen el debate; las reformas institucionales lo transforman.